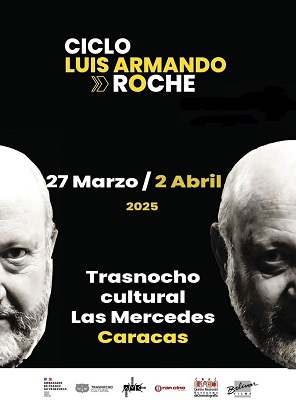Noticias
COLABORACIóN / Pablo Abraham / Martes 01 de Enero
Estrevista a John Petrizzelli

Conversación con el destacado documentalista John Petrizzelli, a propósito del estreno de su primer largometraje de ficción: "Er relajo der loro"
John Petrizzelli es un reconocido documentalista venezolano. Y su valor como tal puede verse en sus cortometrajes como Carrao (1998) o Anselmo, la trampa de la uña (2006), donde muestra el talento de artistas populares venezolanos. En 2007 Gran Cine distribuyó su largometraje documental María Lionza, aliento de orquídeas, un film donde intenta capturar, a través del viaje que emprende un variopinto grupo de personas a Sorte, esa creencia mágico religiosa que forma parte de la cultura nacional. Hoy presentamos esta entrevista con motivo del estreno en 8 salas de Caracas y 7 del interior del país, su primer largometraje de ficción, Er relajo der loro (2012), en donde narra cincuenta años de la historia del país a través de los ojos de un loro.
- ¿Cómo surgió la idea de contar estas historias a través de la perspectiva de un loro?
- Porque soy amante de los loros. Mi abuela tenía uno que se llamaba Paco y me cuenta que le cantó al General Gómez. Era un loro ya muy viejo, que perteneció, fíjate, a mi bisabuelo, y cantaba pasodobles. Entonces contar esta saga que ha sido el país se me ocurrió hacerla a través de un animal que es muy emblemático de nuestra cultura, de nuestra realidad. Es como un tótem. ¿Quién no tiene en su casa o un vecino, un loro parlanchín? Además es un ave que puede volar, puede imitar, cantar… Fíjate que hasta le enseñan el himno de Acción Democrática. Es muy difícil hacer esto desde la figura de un perro o un gato, por ejemplo.
- La película está conformada por varias historias, pero noto que en cada una hay cierto enfoque. Por ejemplo, la primera historia, situada en el período de la dictadura perezjimenista, se enfoca en lo social; la segunda, con la llegada de la democracia, se centra en lo político, para volver luego con la del homosexual viejo y con la estrella olvidada Adilia Castillo, a lo social. También vemos que en la dictadura el loro es libre, pero cuando llega la democracia es encerrado en una jaula.
- Porque eso es lo que creo que pasó con la democracia realmente. Esa fue la traición que ocurrió con todas esa luchas que se hicieron durante la dictadura. La primera historia muestra la belleza y la ingenuidad del campesino que se tiene que venir a la ciudad buscando una mejoría. Ya en el período democrático, es decir, el período adeco, aparecen lo que yo llamo los 7 pecados capitales del venezolano: el querer joder a los demás; el aprovecharse de la situación; la corrupción; la adulancia; la petulancia; la falta de amor hacia el país y la falta de memoria.
En la primera historia el loro da sus primeros pasos, aprende sus primeras palabras, comienza su educación. Esta pareja sin embargo tiene una suerte trágica. El loro cae entonces en casa de unos adecos, pitiyanquis, donde ve el ascenso y caída de esa familia y donde es testigo de la adulancia, el pavoneo de esa gente, la admiración de animales exóticos como la cacatúa, en detrimento de lo nuestro. Para caer luego con ese gay viejo que habla de lo extranjero, de Europa de Nueva York… Para volver de nuevo a una especie de orígenes del país con esa señora artista Adilia Castillo, olvidada y encerrada en un sanatorio…
- Hay también un tratamiento diferente para cada historia
- Si, se intentó dar una apariencia de cómo se filmaba en cada época. Dar, por ejemplo, esa apariencia de Cinemascope para la primera historia, así como también la escena dentro del carro con las imágenes falsas que se ven a través de los vidrios que no corresponden a una visión realista. En los 80, está el uso de las cámaras que dan vuelta, mientras las escenas del gay son mediante planos fijos. Hay también un tratamiento muy riguroso con el sonido particular en cada una de las épocas.
- ¿Hay algún sentido político en toda la película?
- No creo que sea una película de derecha o de izquierda. Yo me sentí con toda la libertad de contar lo que quería contar. Allí lleva leña todo el mundo. Hay buenos y malos, aunque el más malo es Ramírez que de ladrón de aves, al principio, pasa a ser ladrón de votos, y se ve su evolución a lo largo de las diferentes etapas.
- ¿Cómo definirías tu película? ¿Comedia, drama, comedia dramática?…Te lo pregunto porque aunque tiene elementos de comedia no es para morirse a carcajadas, mientras que en lo dramático no se intenta llegar al desgarramiento…
- Para mi es una tragicomedia. En este sentido es como el país, donde lo trágico no es total, pues de lo trágico o lo dramático siempre sacamos un chiste. Es lo que decía Miranda “Bochinche bochinche, este país es un bochinche” Es el relajo del que habla el loro.
- Usaste animación para algunos detalles, por ejemplo, el vuelo del loro. ¿Cómo fue el proceso de animación?
- El proceso duró un año. Todo, desde el rodaje hasta la copia definitiva, duró dos años. La animación se hizo aquí en Venezuela, donde no hay tradición ni equipos o estudios grandes o profesionales que puedan facilitar el trabajo. Si se hubiese hecho en Argentina, por ejemplo, hubiese sido más rápido, pero por cuestiones de presupuesto se tuvo que realizar aquí. A pesar de esto yo estoy contento con los resultados.
- ¿Cuántos loros usaste?
- En total fueron 5 loros: 1 protagonista, 2 principales y 2 loros para las escenas de “acción”. Y tienes que saber el momento justo para trabajar con estos animalitos pues llega un momento en que no hay forma de que hagan lo que la escena requiere.
- ¿A qué público va dirigida la película, pues vemos muchas referencias históricas que uno no sabe si la gente joven pueda captar y entender en contexto?
- La película va a todo público. Yo no me limité a narrar para cierto y determinado público. En las previews que hemos hecho, la película ha gustado desde un niño, al que le entusiasmó la historia del loro y estuvo pendiente de lo que le iba a pasar, hasta un señor mayor al que le sucedió algo parecido a la pareja del comienzo, pues él también, junto a su esposa, se vino a Caracas y fueron humillados, ignorados y pisoteados, y, por supuesto se vio reflejado allí. En definitiva, al loro siempre le están pasando cosas y esto es lo que une a todas las historias.
- ¿Por qué finalizas la película cuando llegas al año 2000?
- Porque se cumple un ciclo y creo que Venezuela se mueve en lo cíclico. Todo se repite. Pudiera hacerse la continuación en la que el hijo del loro sea el protagonista, esta vez cazado no ya por el niño indígena sino por un joven con un ipod. Además, porque siguen permaneciendo los mismos elementos en la sociedad venezolana: la corrupción, la adulancia, el olvido del pasado… Entonces este nuevo loro pasaría por lo mismo que pasó su ancestro.
- En vista del manejo de varias épocas y escenarios, en cuanto a vestuario y utilería, el costo total de la cinta debió ser muy alto, además de lo difícil de lo que debió ser la preproducción.
- A nosotros se nos otorgó un presupuesto de ópera prima y era muy limitado. La historia abarca 50 años del país, por tanto hubo mucho trabajo en cuanto a vestuario y dirección de arte, sobre todo porque, como sabes, aquí todo lo tumban, no hay tradición de conservar nada. Muchos escenarios están intervenidos, el edificio, por ejemplo, donde viven los italianos, fue retocado para que se viera como de la época. Cuando vas a algún lugar ves que si existe un edificio viejo éste está con antenas de cable o rejas modernas o faros potentes. En cuanto a la selva, ésta fue rodada aquí mismo en Miranda, pues salía costosísimo irse a Guayana; conseguir el puerto donde ocurre la primera historia fue algo extenuante, porque ya casi no existen y fue en Carúpano que conseguimos el que nos parecía lo más cercano a un puerto de los años 50… En definitiva, es más fácil recrear una historia que ocurre en 1830 o 1840 que una del siglo XX en Venezuela.
OTRAS NOTICIAS